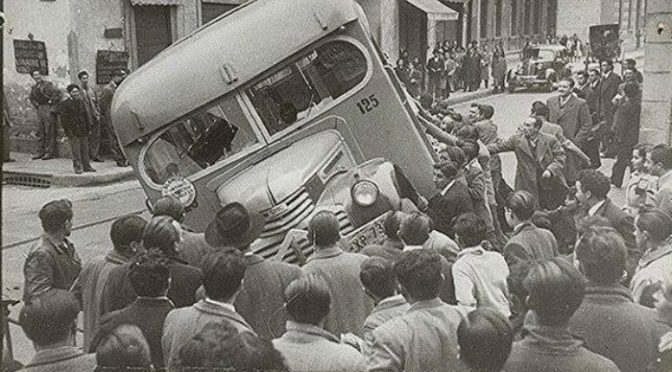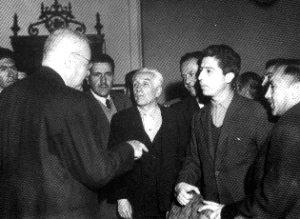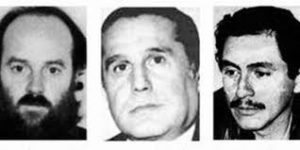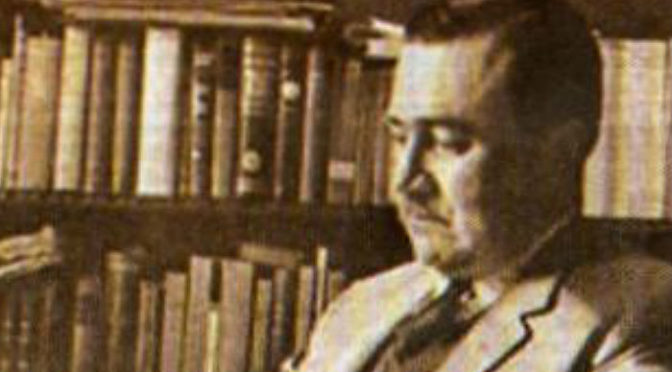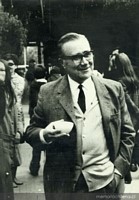Sube a nacer conmigo hermano
Dame la mano desde la profunda.
zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.
No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volverán tus ojos taladrados.
Mírame desde el fondo de la tierra.
labrador, tejedor, pastor callado:
domador de guanacos tutelares:
albañil del andamio desafiado:
aguador de las lágrimas andinas:
joyero de los dedos machacados:
agricultor temblando en la semilla:
alfarero en tu greda derramado:
traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados
(Extracto del poema Alturas de Macchu Picchu. Pablo Neruda. Canto General.)
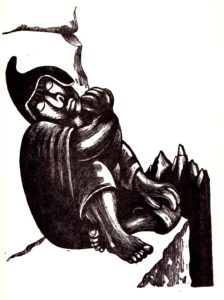
MAR PARA BOLIVIA: UNA DEFENSA ADMIRABLE
La defensa hecha por Bolivia de su derecho a tener un acceso soberano al mar, ha sido admirable, creativa, a ratos conmovedora. El gobierno boliviano ha incorporado a todo su pueblo en este anhelo, desde el más tierno párvulo hasta trabajadores, campesinos, mujeres, intelectuales, artistas, estudiantes, soldados, políticos, artesanos, profesionales. No hay uno sólo de los once millones de bolivianos, ajeno a esta demanda. La iniciativa de extender la bandera del mar a lo largo de 200 kilómetros debe haber congregado a varias decenas de miles de personas, cruzando valles, quebradas y mesetas. Todo se ha hecho sin proferir ofensas, argumentando con fuerza sus aspiraciones.
Y nuestras autoridades…. firmemente aferradas al Tratado de 1904, como si en los ciento catorce años trascurridos desde entonces no hubiera pasado nada.
Tengo a mi vista el libro Mar Para Bolivia, editado por el gobierno boliviano. Es un texto convincente, desprovisto de adjetivos y de ofensas. Hace un recorrido minucioso de las múltiples ocasiones en que diferentes autoridades chilenas se comprometieron a resolver la demanda boliviana de acceder al mar con soberanía. Comienza por citar las declaraciones de Domingo Santa María, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, quién declaró lo siguiente el 26 de noviembre de 1879:
“No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia… Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia” …
Más adelante, el libro cita los compromisos contraídos por Chile en la Conferencia de París y la Liga de las Naciones, organismo multinacional creado al término de la Primera Guerra Mundial. Se menciona a Agustín Edwards, representante chileno ante dicho organismo, quién ofreció el año 1921, iniciar negociaciones directas con Bolivia, para abordar el enclaustramiento marítimo. Esta declaración fue reafirmada un año más tarde por el delegado de nuestro país Manuel Rivas Vicuña, mediante nota dirigida a la Liga de las Naciones, reafirmando el compromiso chileno de entrar en negociaciones directas con Bolivia.
En seguida, el libro Mar Para Bolivia, cita propuestas realizadas por el gobierno chileno el año 1926 con la participación del Secretario de Estado de los Estados Unidos en calidad de mediador. En dicha oportunidad, Miguel Cruchaga, embajador de Chile ante los EEUU, presentó una propuesta ante dicho Secretario de Estado, planteando una división territorial en virtud de la cual, Tacna quedaría para el Perú, Arica para Chile y se cedería para Bolivia un corredor de cuatro kilómetros de ancho, partiendo de la frontera boliviana, siguiendo una línea paralela a lo largo de la frontera con Perú, hasta el villorrio Caleta de Palos.
Llegamos al 20 de Junio de 1950, ocasión en la cual el canciller Horacio Walker del gobierno de González Videla, envió una nota dirigida al Embajador de Bolivia que señala textualmente lo siguiente:
“Mi Gobierno será consecuente con esa posición y que, animado de un espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico.”
En dicha ocasión, el propio González Videla le comunicó al Presidente de los EEUU Harry Truman, que la fórmula de acuerdo por la cual Bolivia obtendría un acceso soberano al Océano Pacífico, sería a cambio del uso, por parte de Chile, de aguas del Lago Titicaca.
En 1975 se estuvo al borde de alcanzar una solución definitiva al diferendo existente entre ambas naciones, a raíz del encuentro sostenido entre los dictadores de Chile y Bolivia, Augusto Pinochet y Hugo Banzer, quienes suscribieron un acuerdo consistente en la creación de una franja de tierra paralela a la Línea de la Concordia, que Chile cedería a Bolivia hasta llegar al Océano Pacífico.
El gobierno chileno avanzó en la materialización de este acuerdo, procediendo a expropiar los terrenos de propiedad privada, afectados por la franja a ceder a Bolivia. Roxana Pey nos cuenta que su padre, el ingeniero Raúl Pey, fue una de las personas a quienes se le expropió un sector de una parcela de su propiedad, colindante con la Línea de la Concordia, decisión que su padre aceptó complacido por lo que significaba consolidar la paz y la amistad en esa región fronteriza. (1)
Como es sabido, este acuerdo fracasó por la negativa del Gobierno Peruano, ya que, en conformidad con lo establecido por el Tratado de 1904, cualquiera cesión de terreno de Chile a Bolivia, en territorio que originalmente perteneció al Perú, exige un acuerdo tripartito.
Un capítulo especial merece las diversas resoluciones aprobadas en las Asambleas de la OEA, en las cuales se presiona al gobierno de Chile a encontrar alguna solución. Particularmente explícita es una Resolución aprobada en la Asamblea General de 1979, en la cual se reconoció que el problema marítimo de Bolivia es un asunto de interés hemisférico permanente, recomendando a las partes que: “inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico”.
Me extendería demasiado dando a conocer los diversos compromisos acordados por los gobiernos de Aylwin, Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, de encontrar fórmulas de mutua conveniencia.
La defensa de Chile ha enfatizado los aspectos jurídicos del caso, prescindiendo de sus alcances históricos y sociales.
Los jueces de La Haya son seres humanos de carne y hueso y creo imposible que vayan a soslayarlos. Mucha agua ha corrido bajo los puentes a lo largo de más de un siglo y no creo que el fallo vaya a dejar las cosas como están.
Las autoridades bolivianas han subrayado que cualquiera que sea el fallo de la Corte de La Haya, jamás cederán sus aspiraciones de acceder a un mar soberano.
¿Cuánto riesgo representa para nuestra seguridad, el mantener una situación de conflicto permanente con un país con el cual compartimos una larga frontera?
¿Cómo es posible que nuestras relaciones internacionales estén dedicadas casi exclusivamente a la suscripción de tratados de libre comercio en vez de incentivar la integración económica, social y cultural, en particular con nuestros vecinos?
Nuestros mandatarios salen de visitas oficiales al extranjero, acompañados de una nube de empresarios, banqueros y políticos. Excepcionalmente viaja algún académico. Jamás un dirigente sindical o social. ¡Qué decir un representante de nuestros pueblos originarios!
Yo no veo inconveniente en ceder a Bolivia un pequeño trozo de nuestro litoral en calidad de enclave. Chile se extiende frente al Océano Pacífico a lo largo de 4.200 kilómetros. ¿Porqué no ceder un tramo -digamos de 20 o 30 kilómetros- sobre el cual Bolivia ejerce su soberanía, a cambio de obtener a favor nuestro, por ejemplo, el acceso a algunos de sus abundantes recursos energéticos?
El mundo actual conoce innumerables casos de enclaves que funcionan sin generar problemas a nadie. Los más conocidos son Gibraltar, una base militar perteneciente al Reino Unido, rodeada totalmente por territorios de dominio español. La Ciudad del Vaticano, y la República San Marino, rodeadas por territorios de dominio italiano. El puerto de Kaliningrado perteneciente a Rusia, que está rodeado por Lituania y Polonia. Las ciudades puerto de Ceuta y Melilla, ambas pertenecientes a España, enclavadas en la costa norte de África, etc. etc.
En la Región de Antofagasta existen numerosas caletas deshabitadas o semihabitadas, que perfectamente podrían cederse para el dominio boliviano, sin afectar en absoluto nuestra integridad territorial ni nuestro desarrollo económico. Ganaríamos en cambio la paz con un pueblo hermano y la mutua colaboración en materias sociales, culturales y económicas.
Bolivia es hoy en América Latina un modelo de nación democrática velando por el bienestar de su población. El año 2009, se aprobó por abrumadora mayoría a través de un plebiscito nacional, una reforma constitucional que dio vida al llamado Estado Plurinacional Social, Unitario y Económicamente.
El preámbulo de esta Constitución es emocionante:
“En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores”.
“Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia”.
“El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.”.
La Constitución Boliviana reconoce los Derechos de los diversos grupos sociales del país y de sus pueblos originarios. Iguala las condiciones de género. Establece como servicios básicos el agua potable, alcantarillado, la electricidad, el gas domiciliario, el servicio postal y los servicios de telecomunicaciones, estableciendo como una responsabilidad del Estado la provisión de estos servicios, aún que algunos pueden ser gestionados a través de empresas privadas. Además, convierte el acceso al agua y al alcantarillado en Derechos Humanos, siendo estos servicios impedidos de ser privatizados o sometidos al régimen de concesiones.
El año 2009, Bolivia nacionalizó la explotación de su mayor riqueza nacional: los Hidrocarburos, lo cual ha generado para las arcas fiscales un ingreso de 35.000 millones de dólares durante la última década.
El año pasado, creó la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano, encargada de desarrollar los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos, con una participación del 100% estatal para la producción y comercialización del cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litios, carbonato de litio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica.
¡Qué diferencia con Chile!
Ahora. Si… ahora, meses atrás, aún bajo la administración de Michelle Bachelet, el Vicepresidente de CORFO, firmó un convenio con SOQUIMICH, empresa tras la cual figura el mayor agente corruptor de la política chilena, el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou, mediante el cual se le concede hasta el año 2030, la explotación de los inmensos yacimientos de litio existentes en el Salar de Atacama.
Acabamos de enterarnos del récord histórico que representaron el año pasado las ganancias proporcionadas al Estado chileno por la empresa estatal CODELCO, que se elevaron a la suma de 2.800 millones de dólares. Sin embargo, el litio, que acertadamente fue calificado por el Alcalde de Huechuraba como el futuro sueldo de Chile, lo estamos entregando al dominio del gran capital empresarial.
A diferencia de casi todos los países de América Latina, Bolivia es un país donde no se conocen actos de corrupción ni entre sus políticos ni entre su policía o fuerzas armadas.
Este es el país hermano del cual tenemos tanto que aprender y con el cual nuestras autoridades se niegan a encontrar una fórmula de acuerdo, poniendo fin a un conflicto centenario que cautele los intereses de ambas naciones y ambos pueblos.
Los debates en La Haya han desatado una inaceptable ola chauvinista en Chile. Se insiste que en este capítulo Chile tiene una política de Estado, es decir compartida unánimemente. No es verdad. Somos muchos quienes no compartimos las decisiones de nuestros gobiernos en esta materia. Bastó que el senador Alejandro Guillier manifestara la posibilidad de buscar un acuerdo en base a un canje territorial, para que lo cubrieran de los peores epítetos patrioteros, obligándolo a dar una suerte de explicación y a mantenerse en silencio durante su viaje a La Haya.
Días atrás, la Universidad Academia de Humanismo Cristiana, dio a conocer un video con declaraciones de siete Premio Nacionales chilenos, apoyando una salida al mar con soberanía a Bolivia. Ningún medio de comunicación nacional ha divulgado las opiniones de estas importantes personalidades de nuestra cultura.
En las décadas del 50 y 60 del Siglo XX, se generó un poderoso desarrollo artístico y cultural basado en nuestras raíces americanas. Fue una suerte de redescubrimiento de la identidad de América Latina. Pablo Neruda inició esta verdadera inmersión en nuestras raíces con la publicación en 1952 del Canto General. Lo sucedieron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Eduardo Galeano y el joven Mario Vargas Llosa entre otros. En el canto popular, nos impactaron las creaciones de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara, Daniel Viglieti, y tantos otros.
El grupo musical Los Jaivas, llevó a los cuatro rincones del planeta, su magistral interpretación del poema Alturas del Macchu Picchu de Pablo Neruda.
¡Qué decir de los grupos musicales Quilapayún e Inti Illimani, recreando la vieja música andina y asumiendo para siempre sus seculares instrumentos: la quena y el charrango!
La globalización y el modelo económico neoliberal, han casi sepultado estas manifestaciones artísticas que tanto contribuyeron a la hermandad entre nuestros pueblos y nuestras naciones.
No podemos ni debemos arriar las banderas de la solidaridad entre pueblos de un pasado común, que siempre en su historia debieron enfrentar enemigos interesados en sembrar la discordia entre nosotros. Empeñados en dividirnos para imponer su dominio imperial.
Es imperativo recuperar la vigencia de una política orientada a la integración regional en los planos económico, social y cultural. Una política libre de los intereses del gran capital, orientada a la paz, el respeto y la sincera amistad de nuestros pueblos americanos.
Miguel Lawner
31.03.2018
Nota:
(1) Raúl Pey y su hermano Víctor, ganaron la propuesta convocada por la Junta de Adelanto de Arica en 1960 para la construcción de un puerto, ya que hasta entonces se operaba a través de muelles y un modesto espigón. Las obras requirieron incluso dinamitar un tramo del Morro de Arica, finalizando en 1966, dando vida al que las autoridades de la época calificaron como el segundo puerto en importancia, tras el de Valparaíso.